
Enzensberger, ensayista alemán, utiliza la idea darwinista para explicar los impulsos hacia el exceso y el despilfarro cuando afirma que la predisposición del ser humano hacia estos pudiera tener orígenes biológicos.
Su argumentación se basa en la tendencia general de la propia naturaleza al exceso en donde no todas las formas son estrictamente utilitarias. Otros pensadores explican dicha tendencia como una función social, sobre todo después de analizar las inacabables orgías derrochadoras de jefes tribales de la costa noroeste del Pacífico. La rivalidad se resolvía mediante fiestas y contrafiestas ruinosamente generosas que continuaban hasta que una de las partes quedaba reducida a la miseria dejando al vencedor en una posición no mucho mejor.
Esta referencia cultural nos ayuda a entender el proceso en el que se ha embarrizado la sociedad actual con el desarrollo de unas formas económicas de producción y consumo de bienes y servicios superfluos que están muy por encima de lo necesario y cuya responsabilidad recae tanto en el ámbito privado como en el público.

Se sabe que, en el ámbito privado, el consumo conspicuo se orienta hacia el posicionamiento social, que va asociado al placer y no a la necesidad y, aunque se ha dado en todas las capas sociales, han sido las clases privilegiadas quienes vieron en el lujo un indicador adecuado para marcar la diferencia de clase.
Se perseguía deslumbrar al prójimo, sobresalir, distinguirse, demostrar superioridad. Todo legítimo y humano. Nada que objetar si no fuera porque nuestra inconsciencia nos impide salir de esa espiral insaciable de necesidades ficticias que una vez satisfechas nos desazona ante el deseo compulsivo de volver a gastar en otra cosa más, la más fascinante, aunque igual de efímera. Se ha preguntado usted, ¿por qué compramos coches todoterreno de elevada potencia para circular a 50 km./h por ciudades atascadas?.
Cómo explicar que gastamos sin necesitar, que no hace falta dinero para comprar lo que necesita el espíritu, que no es necesario pagar más comodidades que las necesarias para la buena vida y que muchas de esas comodidades nos privan de los mejores disfrutes de esa vida.
El derroche público merece más atención porque, aunque siempre fue más ostentoso, la realidad demuestra que no ha sido suficientemente criticado.A lo largo de la historia casi todas las Iglesias han elevado preces a Dios en medio de gastos, liturgias y celebraciones fastuosas que han deslumbrado a todo tipo de personas. El poder político tampoco eludió este comportamiento. Ahí están las grandes construcciones, palacios, torres, los despliegues visuales, las fiestas y desfiles multitudinarios, todas para mayor gloria o para sobrevivir en la posteridad.
DespilfarroSin embargo, este crecimiento desmedido se ha hecho más patente si cabe en muchas ciudades y regiones de este país donde, en el ejercicio de su autonomía, las cotas de despilfarro han superado con creces, en ocasiones, la capacidad de generación de recursos del sistema.
Parece que el principio gerencial que explicaría muchas actuaciones municipales o regionales se resume en una frase: “que no falte de ná”.
En infraestructuras y equipamientos, que si bien son necesarios, a veces, el diseño y lo artístico priman sobre lo práctico y lo útil en una carrera competitiva de la que se desconoce la meta.
En conmemoraciones, centenarios, festejos y eventos, tan variopintos, que si hacemos un esfuerzo de repaso nos asombraríamos de la vacuidad, fatuidad e ineficacia de algunos de ellos.
En actividades y proyectos accesorios, innecesarios o superfluos que satisfacen, en muchos casos, ensoñaciones de los políticos trufadas de delirios de grandeza o exigencias ciudadanas a las que estos últimos no saben negarse o no les interesa. ¿De verdad cree usted que necesita para vivir cómodamente varios canales televisivos autonómicos?
El derroche público tiene tres componentes: quien lo provoca, quien lo consiente y quien lo sufre.
Lo provocan los políticos inconscientes, los soñadores con dinero ajeno, los vanidosos con poder, los que se disfrazan de servidores públicos en busca de otras metas, los mercaderes de la ilusión, los magos de la transparencia. Decía Veblen a finales del XIX que los políticos desarrollan una de esas ocupaciones considerada digna y honorable pero ni industrial ni útil. Afirmación, posiblemente excesiva, que ilustra un pensamiento decimonónico no muy diferente del actual y sobre la que cabrían perversas matizaciones.
Lo consiente la sociedad adormecida, indolente, acrítica, apática, tombolera, que acepta ruido por nueces, que compra humo, que no pide cuentas, que no reclama y que exige fiestas pero no soluciones.
Lo sufre quien lo consiente. Y como el que lo sufre, calla, puede que tengamos fiestas y excesos hasta que alcancemos el nivel de miseria de los jefes tribales citados.
Como diría Serrat, “si no podemos poner coto a tales desmanes, mandémosles copiar cien veces “Esas cosas no se hacen”.
Rafael Martín, de la Universidad Rey Juan Carlos I, por gentileza de Expansión















































.jpg)







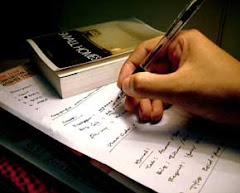








.jpg)



.jpg)








No hay comentarios:
Publicar un comentario