
Diego Ruiz Mata acaba de venir de un viaje a Jordania, mientras preparamos algunos asuntos que solventar referentes a los yacimientos arqueológicos abandonados del término municipal de Sanlúcar de Barrameda.
En ésta parte de esta serie de artículos Ruiz Mata analiza brevemente la percepción sobre "lo ibérico" a lo largo de las bibliografías más destacadas a lo largo del tiempo
Breves reseñas historiográficas sobre los pueblos ibéricos
Sobre este tema hay mucho de leyenda, e incluso de ideología, etnocentrismo y nacionalismo, desde la Antigüedad y en tiempos recientes. Y es preciso matizar y señalar las posiciones dentro de un breve marco diacrónico, que nos sitúe en la actualidad en la realidad de los hechos, gracias a los trabajos de campo y a sus resultados.
Se creía en la Antigüedad, entre leyendas y mitos griegos, que en las costas del sur francés y de la Península Ibérica hasta las Columnas de Hércules, se asentaron durante la Edad del Hierro una serie de pueblos que crearon las culturas que denominamos ibéricas. Los griegos entraron en contacto con ellos y se forjaron mitos y leyendas, que se reconocieron como verídicas. Muchas de ellas se recogieron a partir del siglo V a.n.e., cuando ya muchos textos se referían explícitamente a la Península Ibérica, e “iberos” y el nombre de Iberia aparecen en ellos por vez primera, originándose no pocos problemas (Arribas, A., 1965; Domínguez Monedero, A., 1983).
Estrabón señala, por ejemplo, que, “según los antiguos”, Iberia ocupaba la zona extendida entre el Ródano y el Istmo. Escimno de Quios se refiere a Iberia como una región en donde los focenses habían fundado dos factorías, Agde y Rhodanoussia. R. F. Avieno denomina genéricamente “iberos” a todos los pueblos de la costa desde el río Júcar hasta el Ródano, que denomina Orano. Entre ambos ríos cita a varios pueblos englobados dentro de la confederación tartesia. Para Hecateo de Mileto, Iberia es el nombre con que se designa las poblaciones occidentales, y confunde iberos y tartesios –aunque tal identificación parece hoy la más correcta–. Hasta Polibio, Iberia es el nombre de la Península, e iberos los habitantes de sus costas. Detrás quedaban los bárbaros, los pueblos sin nombre (Arribas, A., 1965, 31-32).
La preocupación por el iberismo tuvo su origen en el campo de la lingüística y de la etnología, y desde el siglo XVIII el interés por los iberos se unió al origen del pueblo vasco. El problema del “vascoiberismo” lo defendió Alexander von Humboldt, en 1921, en su libro titulado “Los primitivos habitantes de España”, que lleva como subtítulo “Investigaciones sobre los primitivos habitantes de España con ayuda de la lengua vasca” (Madrid, ed. 1990). Tras un estudio exhaustivo etimológico, concluye que “no hay ninguna región extensa de la Península en la que los lugares o comarcas no hayan recibido sus nombres de tribus que hablaban una lengua semejante al vasco actual en el sistema fonético, palabras radicales, terminaciones y modos de composición” (ibidem, 159). Y más adelante, “A pesar de todo, lo cierto es que los nombres vascos están desigualmente repartidos por toda la Península. La mayoría se encuentran, considerados espacialmente, en los Vascones; después de ellos en los Turdetanos y Túrdulos en la Bética. La frecuencia de los sonidos más auténticos y primitivos en los nombres de esta provincia apenas deja lugar a una posible duda relativa a que el dialecto turdetano no fuera la misma lengua, o al menos una muy semejante, que el vasco actual”.
Su posición es clara y contundente, muy diferente a la mantenida en la actualidad (de Hoz, J., 1989 y 1990). Si tuviésemos que hablar de “civilización” –un término muy discutible y discutido– en la protohistoria no habría habido pueblo más civilizado que el griego, siendo bárbaros los que no manifestaban en su cultura material –básicamente en la arquitectura y el arte– los aspectos que la “polis” entrañaba a partir del siglo VI a.n.e. El peso de sus afirmaciones constituyó un factor muy negativo para comprender los sistemas estructurales y de la superestructura de este pueblo, que quedó relegado a un plano muy secundario. Era la visión de la Arqueología de la época, que tanto ha diferido de las posiciones teóricas de la Prehistoria en las explicaciones históricas. En la actualidad, esta escuela posee escaso peso, al abandonarse el arte como el factor principal, discriminatorio y definitorio de la Historia. Los problemas que preocupan desde hace unos años al arqueólogo caminan por otros derroteros. Las posiciones difusionistas y etnocentristas –y en el caso de García y Bellido la idealización de Grecia como paradigma de la cultura– están desfasadas, y se tiende, como es lo lógico a medida que se van desvelando con otros planteamientos teóricos y metodológicos la valoración histórica indígena desde comienzos del milenio I a.n.e., a enfocar los problemas internamente, sin recurrir a modelos extrapeninsulares como factores de los cambios, pero sin el aislamiento que algunos investigadores pretenden y persisten en el análisis de los procesos de las sociedades indígenas.
Otros autores de la misma época plantearon el problema de los ligures en España, y otros, como A. Schulten, eran partidarios del origen africano de los iberos (edición de 1971). En fin, la lingüística y la etnología constituyeron las bases de estudio de las hipótesis elaboradas para el problema del origen del iberismo, sin apenas conocerse documentación arqueológica.
P. Bosch Gimpera, en la “La Etnología de la península ibérica” (Barcelona 1932), formuló que los pueblos ibéricos eran el resultado de los elementos indígenas “capsienses” y “pirenaicos” con un nuevo elemento ibérico-sahariano, que en algunas zonas se mezcló con los celtas, y ocuparían todo el Levante, valle del Ebro, extendiéndose por Cataluña y sur de Francia, para llegar en una oleada hasta el Norte y Centro de la Península. Los tartesios no los consideraba en su hipótesis, sino como pueblos indígenas de Andalucía.

La Dama de Elche
En 1941, A. García y Bellido publicó un estudio de un conjunto de piezas arqueológicas reingresadas a España, entre las que se hallaba la Dama de Elche, que había sido hallada en 1897 (La Dama de Elche y el conjunto de piezas arqueológicas reingresadas en España en 1941, CSIC, Instituto Diego Velázquez, Madrid, 1943), y a la que dedicó un minucioso estudio, describiendo y paralelizando todos sus elementos. Uno de los apartados lo tituló “Algunos paralelos exóticos y anacrónicos útiles para interpretar el tocado de La Dama de Elche” (ibidem, 27) –un subtítulo bastante elocuente– en el que relacionaba el tocado con obras griegas de hacia el 500 a.n.e., que por entonces estaba de moda, refiriéndose a otros elementos que no cabe mencionar aquí. Pese a todo, consideró que los arcaismos, en una concepción imperante entre los historiadores del arte antiguo y especialmente griego, correspondían a “una etapa primeriza en cualquier arte y pueblo que se quiera” (p. 57). Es decir, contradiciendo todos los argumentos y similitudes expuestas con obras griegas arcaicas, no consideraba su contemporaneidad con ellas –lo que en el fondo venía a significar que el arte ibérico era el producto de un pueblo inferior– sino los comienzos de autores indígenas que debieron tener un aprendizaje de obras en madera y de estilo geométrico, antes de emprender técnicas más depuradas y clásicas. Sus razones siempre se hallaban en relación con el proceso formal del arte griego.
Por ello, en cuanto a la cronología “La Dama de Elche es obra digna de ser del siglo V, pero no creo que se haya hecho antes del IV y quizá en el III y aún pudiera ser que después” (p.59), y las técnicas griegas que ofrece, especialmente en la factura de los pliegues del ropaje, “pudieron surgir espontáneamente al iniciarse la plástica ibérica” (p.59). Es más, “el arte llamado ibérico (escultura y pintura cerámica con escenas), así como las acuñaciones autónomas y la propagación del alfabeto, son cuestiones culturales que advienen tras las guerras hannibálicas, o sea desde el comienzo de la conquista romana y quizá en íntima conexión con ella” (p.61); es decir, su datación no excede mucho del siglo II a.n.e. Y termina el capítulo diciendo: “Ello parecerá atrevido porque aún ‘tira’ mucho la opinión tradicional –la opinión común la situaba en el siglo V–; pero estudios sistemáticos me van comprobando por doquier que la akmé del arte llamado ibérico tiende a gravitar hacia el cambio de Era. La Dama de Elche no podrá sustraerse quizá a esta ‘depresión’ cronológica general” (p.62). Y así fue, en efecto, pues debido a la posición tan radical de un arqueólogo tan considerado, hubo en la arqueología española un sentimiento de escepticismo sobre la valoración del problema ibérico.
Su actitud cambió más tarde, al menos en cuanto a la concepción de su valor artístico, viendo en ella “no el comienzo de un arte, sino precisamente su fin, y ello tanto por la sabiduría técnica de que hace gala como por la concepción general preciosista y barroca. La ‘Dama de Elche’ es al arte ibérico lo que el Laokoonte al griego: su broche final, su último alarde” (Arte ibérico en España, ed. ampliada por Antonio Blanco Freijeiro, Espasa-Calpe S.A., Madrid 1980, p.51). No cambió mucho el aspecto cronológico, datando la producción artística griega entre el s. IV a.n.e. y comienzos del Imperio.
En un análisis muy somero de la arquitectura ibérica, y teniendo siempre en su mente la ciudad griega y sus edificios públicos y religiosos monumentales, consideró que “se hallaba en un estadio muy primitivo antes de la llegada de los romanos. En ella no se encuentran formas especializadas, no se puede hablar de estilos y menos se puede pensar siquiera en módulos o cánones. No creó tampoco temas decorativos propios. El espíritu griego que en la escultura dejó –como más adelante veremos– impresa su noble huella, en la arquitectura monumental no dio pruebas de contacto alguno fecundo. Ello no es de extrañar, pues ningún arte se halla más atado a las formas de vida propias de una cultura que el arquitectónico. A los iberos no podía interesarles construir un templo al modo griego si su religión vivía aún en la etapa naturalista, ni imitar un teatro o un estadio si su literatura no producía obras representables ni sus deportes se parecían a los griegos. Para imitar es preciso sentir la necesidad de imitar. La arquitectura no ha sido nunca, por eso –ni aún siquiera ahora– un arte exportable. Si los iberos no se han asimilado las formas arquitectónicas griegas es porque su cultura no había llegado al grado suficiente para sentir necesidad de imitar la griega. (…). Solamente la decoración, el ornamento, es imitable. Porque es capaz de trasladarse y porque la comprensión por parte del imitador es más fácil” (ibidem, pp. 26-27).
No es ocasión aquí de discutir criterios tan distantes de los actuales en la valoración de los pueblos ibéricos, después de años de excavaciones y de reorientaciones teóricas, los aspectos que no compartimos con unos y otros autores de los mencionados. Los he traído a colación por ofrecer una breve historiografía de las hipótesis mantenidas durante bastantes años. Los problemas que preocupan al arqueólogo en la actualidad caminan por otros derroteros y otros planteamientos teóricos y metodológicos. Las ideas difusionistas y etnocentristas –y en el caso de García y Bellido su ideal de la cultura griega– resultan desfasadas, y se tiende, como es lo lógico a medida que se va desvelando el proceso protohistórico desde comienzos del milenio I a.n.e., a enfocar los problemas internamente, sin recurrir a paradigmas extrapeninsulares, y a no crear sistemas categóricos entre lo sublime y lo bárbaro, en su significado peyorativo. No es preciso recurrir a los modelos griegos para adentrarnos en el análisis de los pueblos ibéricos, y en el caso que me corresponde a la cultura turdetana. La realidad fue distinta, y apenas se consideró la aportación oriental y fenicia, que fue el factor importante de los acaecidos durante la protohistoria.
Diego Ruiz Mata, Catedrático de Prehistoria y Arqueólogo



































































.jpg)







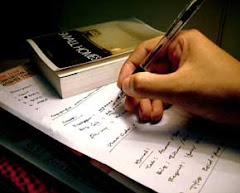








.jpg)



.jpg)







