
Tenía 82 años, unas cuantas monedas en el bolsillo y un atardecer rojizo que invitaba a desaparecer. Se levantó de su sillón y, sin decirle nada a su mujer, salió sigilosamente por la puerta con la intención de no volver nunca jamás. Hijos, esposa, amigos y discípulos pusieron a la policía en marcha para localizarlo, y en unas pocas horas lo encontraron sentado en un banco solitario de una estación de trenes. Allí, en la estación de Astapovo, el viejo León Tolstói perdió de repente la lucidez, no se sabe si del susto de volverse a encontrar de nuevo con toda su familia. Luego le dio un ataque y se murió.
Antes de agonizar tuvo un momento para susurrar al oído de su hijo Serguéi: “No puedo dormir. Yo siempre estoy componiendo. Escribo, y todas las palabras se engarzan entre sí como la música”. Su voz contenía un cierto tono de desesperación. Era un insomne empedernido, y algunos dicen que una mente demasiado lúcida para soportarse a sí mismo.
Hubo una época en que me dediqué a coleccionar rasgos de personas excepcionales, descritas en los periódicos o en la literatura, que alguna vez habían sentido el deseo intenso de escaparse de sí mismos, de tirar su vida por la borda y desaparecer. No me interesaban exactamente los suicidas, por encontrar su solución al desaliento demasiado obvia y de una imaginación un tanto plana; sí, sin embargo, aquellos que urdían ese tipo de huidas drásticas que ocurren cuando un ser humano, en su sano juicio, no puede aguantar más lo que la vida, irremediablemente, le coloca todos los días para desayunar. Y desaparecer, como el suicidio, es un acto de crueldad excepcional.
Para la mayoría de mis coleccionados, la huída de sí mismos no siempre fue factible porque para lograrlo no basta con cambiar de lugar, de estado civil o de trabajo, ni tampoco estar dotado de una gran imaginación. Kafka, por ejemplo, le confesó a su mujer amada, cuando ya se estaba muriendo de tuberculosis, que para él había sido nefasto ser escritor, y lo que realmente hubiera deseado era haber sido camarero para servir bebidas en una playa de Tel Aviv; otro, Rimbaud, abandonó la poesía y desapareció en África para comerciar con esclavos y armas; Malcolm Lowry se ahogó en toneladas de alcohol tratando de finalizar el proceso de su autodestrucción en su "Bajo el volcán"; mientras, Harry Dean Stanton se perdía en el desierto de "París, Texas". Podría poner más ejemplos de personajes que la historia ha distinguido por su producción literaria, imaginación prolífica e inteligencia, pero casi todos son del mismo estilo: lamentación de los deseos incumplidos en el lecho de muerte, alcohol y drogas como forma de evasión- no de placer- y alguna que otra clase de conversión pseudorreligiosa en algún país del Extremo Oriente.
Hay también unos pocos que terminaron con su deseo, incomprendido por aquellos que tienen la suerte de estar encantados de la vida, en un psiquiátrico, como, por ejemplo, Hördelin o Van Gogh; de todas formas, este último es más un contraejemplo, pues el pintor huyó toda su vida de la nada, intentando llegar a un lugar a un lugar que fuera tierra de nadie, ni de él mismo: imposible y excesivamente complicado para lo que permiten las dimensiones del globo terráqueo en el que habitamos.
Es curioso, pero los personajes conocidos y considerados por la humanidad con inteligencia sobrada siempre han sido un desastre cuando han intentado una huída digna, es decir, bien planeada, consecuente con sus deseos y exitosa a largo plazo. Sin embargo, en los casos de gente anónima hay un tanto por ciento bastante elevado que logran escaparse de sí mismos, de sus contradicciones, de lo que su familia han hecho de ellos a su pesar, y consiguen, en un relativo corto plazo, una identidad soportable. Con un nombre distinto, con una existencia nueva, evadiendo aquí y allá recuerdos de la manera más radical que la vida permite. Quizá la diferencia entre los primeros y los segundos es que a los primeros su yo les pesa mucho y han construido una identidad demasiado compleja para erradicarla de repente, es decir, piensan demasiado; los segundos, en cambio, no piensan, sienten. Y el sentir, en este caso, suele llevar a decisiones más rápidas y eficaces.
Tolstói odiaba profundamente su manera de ver el mundo, su mundo. Envidiaba a los campesinos porque, decía este gran escritor, no tenían dividida su existencia: sabían cómo vivir y sabían cómo morir, y a él, a Tolstói, el escribir no le había enseñado nunca ni lo uno ni lo otro. Si huyó de su casa hasta Astapovo no fue para escribir mejor, sino para descansar en un banco solitario y cesar de existir donde nadie pudiera encontrarle. Él pensó demasiado hasta que se murió y eso, parece ser, es el mayor obstáculo para ser feliz desapareciendo.
Elena Ochoa es Editora de la Editorial Ivory Press, Psicopatóloga, y colaboradora del Programa de Investigación “Las Huellas de la Memoria”.















































.jpg)







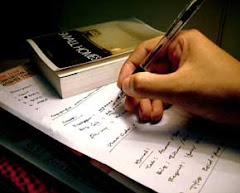








.jpg)



.jpg)








No hay comentarios:
Publicar un comentario