
Cuesta dejar atrás las cosas. Cuesta incluso dejar atrás cosas que uno quiere dejar atrás. Porque de alguna manera, aunque lo que dejes atrás sean traumas, complejos o tristezas; no dejan de ser tus traumas, tus complejos o tristezas. Y les coges cariño. Tantos años conviviendo y ahora ver que se quedan solos y desvalidos en el camino…Pues si uno es lo suficientemente idiota, le puede dar hasta pena. (Ahí se queda mi luto emocional, allí quedó mi agorafobia, ¿con qué me angustiaré ahora?, ya no necesito a mi ex novio ¿cómo voy a vivir con esta autosuficiencia?).
Aunque nuestra tendencia sea dejar atrás lo que nos lastra, hay una vocecita interior diabólica que intenta que te quedes donde estás, que no te deshagas de tus temores , sino que los alimentes con un biberón, y luego los acunes por las noches en vez de alejarlos. Pero esas vocecillas diabólicas acaba desapareciendo cuando uno deja de escucharlas, porque también tienen su orgullo. A ver, cuando hablo de vocecillas no estoy diciendo que oiga voces, todavía mantengo cierto equilibrio psicológico, me refiero a esa voz interior que emite el lado oscuro del cerebro (anda, que lo estoy arreglando). Imagino que todo el mundo está permanentemente luchando contra sus pesadillas para acabar con ellas y viajar más ligero. Pero por alguna razón, cuesta mucho trabajo…Y si vas a terapia, cuesta, además, mucho dinero. Y si no vas a terapia, les cuesta a tus amigos mucho tiempo.
A veces, cuando estás a punto de conseguirlo, cuando estás a punto de eliminar tus tristezas y arrancarte el desasosiego como si fuera una tira de cera pegada a la pierna, miras atrás y ves a tus traumas desamparados. Están tan solitos, en pañales, gimoteando, extendiendo los brazos hacia ti y diciendo llorosos “no nos abandones”. Pero si les hacemos caso y los alimentamos, los cuidamos y les damos incluso una buena educación, esos traumas se hacen grandes, se convierten en un tipo fornido, violento y malcriado que, a la mañana siguiente, se acerca a nosotros dispuesto a darnos un puñetazo en la cara. Y encima no se va de tu casa de ninguna manera, se ha instalado en tu dormitorio, duerme en tu cama y come en tu mesa y no hace nada de provecho excepto arruinarte la vida.
Por eso creo que al miedo hay que dejarlo huérfano, enterrado en el cementerio de los miedos. En ese mismo cementerio deberían acabar también las obsesiones, gélidas y desnudas, recorriendo asustadas las lápidas de otros compañeros. Allí tendría que quedar el sufrimiento, perdiendo lentamente el pulso entre cipreses centenarios. Y las pesadillas, desmenuzadas e inservibles en un oscuro ataúd.
Y los traumas, acurrucados en un nicho preguntándose que es lo que hicieron mal para acabar asesinados por su dueño. Allí podríamos abandonar el lastre, cerciorándonos de que no sepa encontrar el camino de vuelta. Todo lo que nos paralice en la vida, acabará tarde o temprano en el cementerio de los miedos. Pero al salir de allí, cuidado, caminemos atentos y sigilosos…No conviene despertar a los muertos.

Bárbara Alpuente es Guionista de TV, Columnista de la Revista Yo Dona (Pulsar sobre el logo)















































.jpg)







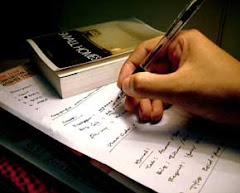








.jpg)



.jpg)








No hay comentarios:
Publicar un comentario